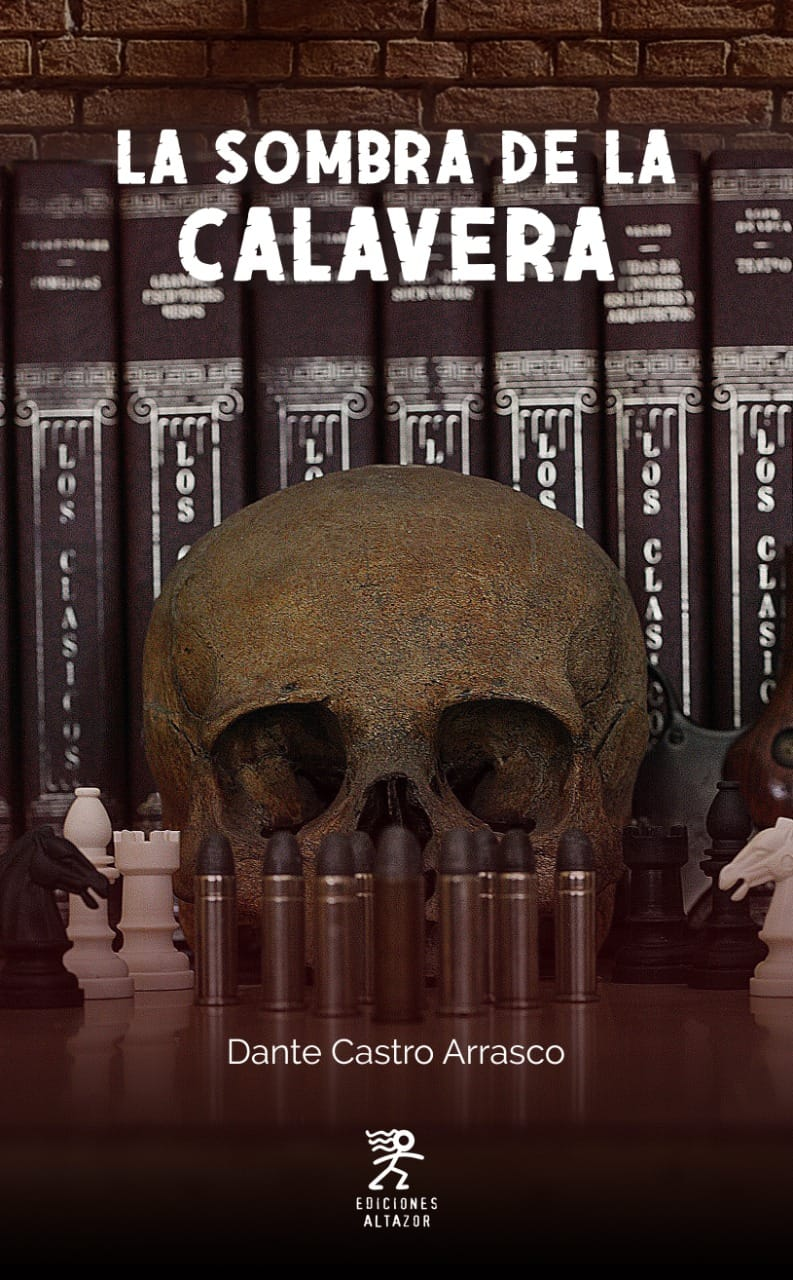En las Memorias del general Guillermo
Miller encontramos varios hechos que pueden motivar por separado la curiosidad
del lector. El bravo inglés rememora la fidelidad de un siervo a su amo
peruano, al cual buscó después de la batalla de Junín, y al toparse con su
cadáver rompió en prolongado llanto y hubo que obligarlo a desunirse de él,
pues continuaba abrazándolo impidiendo su entierro. Otro hecho de no menos
envergadura, es el de un perro cuyo dueño era un soldado realista, animal que
no quería apartarse del cuerpo de quien en vida fue su amo. El destino de
ambos, el siervo y el perro, fue engrosar las filas patrióticas y llegaron a
ver la batalla de Ayacucho, la que selló definitivamente la liberación del
Perú.
Pero, mientras escribía sus memorias, el
general Miller fue buscado, acosado y asediado en sus cómodos días de retiro en
Buenos Aires, por un curioso investigador peruano, mulato de raza, quien
intentaba reconstruir la biografía de un tal San Miguel del Palenque. Miller,
desde el principio, rechazó las corteses interpelaciones alegando que en Junín
murieron valientes de cuatro naciones a quienes les era difícil recordar por
sus nombres y menos por sus apelativos.
El investigador, quien decía llamarse Juan
de la Cruz, insistió en proporcionarle detalles que Miller respondía con muecas
de indiferencia y hasta de disgusto. Pero cuando oyó que a ese San Miguel del
Palenque se le había roto un collar de cuentas africanas y que por eso encontró
inmerecida muerte en el fragor de la batalla, el inglés cambió de actitud. Sacó
una botella de whiskey, le sirvió al mulato la misma cantidad que a él. Antes
de chocar copas, reconoció:
-Fue un valiente que buscó su propia
muerte. Mejor dicho, corrió hacia ella.
Según Juan de la Cruz, no se llamó siempre
San Miguel del Palenque. Ese apelativo lo ganó en su adolescencia, cuando fue
capturado por una partida de bandoleros, negros cimarrones, cerca del Tambo de
la Legua, entre las haciendas de Riva Agüero y lo que quedaba de las huacas del
señorío de Malanca. El muchacho fungía de cuidador de caballos de quienes
hacían pascana en el Tambo de La Legua, distante a una legua de Lima y otra del
Callao. Se llamaba Eduardo, dicen, nació mestizo y cargaba con una historia
familiar vergonzante que lo condenaba de por vida al ostracismo, la
marginalidad y la exclusión: su padre había sido sentenciado por el Santo
Oficio, acusado de hereje; murió de escorbuto en la prisión de Valdivia, Chile.
El bayo que montaba en aquella ocasión, olió a yegua en celo y perdió el camino
sin obedecer a las riendas del jinete. El confundido animal fue extraviándose
entre trochas y trillos desconocidos para el común de los viajeros, entre
montes de vegetación secundaria, pantanos y acequias. Eduardo no tenía la
pericia para controlar a un bruto excitado, y al levantar la vista en un recodo
caprichoso, se encontró al frente de un palenque de esclavos prófugos. Al verse
descubierto por ellos, huyó. Y ellos, montaron y lo siguieron. Como era amante
de los caballos, pensó más en la seguridad de la noble bestia antes que en sí
mismo. Desmontó y asustó al bayo para que huyese, mientras él hacía lo mismo
por unos humedales. De pronto estaba hundiéndose en una masa de fango negro y
pegajoso que pretendía devorarlo en cada movimiento que él hacía para librarse.
Se desesperó tanto que imploró la ayuda del Dios cristiano, a quien había
dejado de rezarle. Los cimarrones sonrientes llegaron a cercarlo, le lanzaron
un certero lazo que lo atrapó por el tórax y salió de la trampa natural del
fango movedizo jalado por la energía de un caballo pinto.
A estas alturas del relato, Miller
escuchaba con cierto desinterés los detalles de Juan de la Cruz. Esperaba algo
más épico para seguir bebiendo.
Continuó Juan de la Cruz narrando que el
joven Eduardo fue salvado de la tierra movediza solo para ser condenado a
muerte por sus rescatadores. “Si descubriste el palenque, no callarás”, le dijo
el Rey del Monte, líder de la partida de congos, carabalíes, fulas y bozales
que sobrevivían atracando caravanas de Lima al Callao y viceversa. Solo la
ejecución podía garantizar que no delataría el escondite.
Ordenó que lo colgasen. Eduardo no suplicó
por su vida, porque había asumido su destino. Tal vez si en la infancia o
reciente adolescencia hubiese tenido alguna alegría, habría implorado
misericordia. Pero creció señalado, estigmatizado por ser el hijo de un hereje,
excluido de las escuelas parroquiales, negado él y su madre para toda relación
generosa con la sociedad. Y lo peor fue saber que su padre, a quien amó, había
sido torturado en el potro de madera del santo oficio. La muerte no podía ser
tan mala si la vida lo había sido en extremo.
Rápidamente hicieron un nudo corredizo de
horca, lanzaron la punta del lazo por encima de una alta y fuerte rama del
árbol más cercano, le colocaron el aparejo alrededor del cuello y con las manos
atadas a la espalda lo subieron a un hermoso caballo moteado. Eduardo bendijo
su suerte: el último momento de su vida sería montado a caballo. Pero cuando
espantaron al pinto, éste no quiso moverse. Lo azotaron y Eduardo maldijo ese
maltrato, hasta que un último fiero latigazo que le hizo sangrar el anca,
propició la fuga del animal. El muchacho quedó suspendido por breves instantes,
pataleó, se balanceó en plena asfixia, pero la rama de árbol se rompió y cayó
sobre sus rodillas. Los bandoleros, sorprendidos, acudieron a él aullando, lo
despojaron del nudo de horca y lo auxiliaron levantándolo.
-¡Es un elegido! -gritó el Rey del Monte-
¡Tiene que verlo Babalaché!
Así es como el joven Eduardo, mestizo y
purgado por la sociedad, fue presentado al babalawo que vivía en una choza
solitaria en las cercanías de la huaca donde estuvieron los pagos de Mateo
Salado, otro hereje ejecutado por el Santo Oficio. El viejo babalawo, sacerdote
del culto africano de los Orishas, a quien llamaban Babalaché, lo observó
detenidamente a la luz de la vela. La mirada penetrante del anciano negro
lograba descifrar solo lo evidente. Lo demás se lo diría el oráculo de los
caracoles, porque a través de ellos dialogaba con Obatalá, Changó, Yemayá,
Babalú Ayé y todas las deidades que bien adoraban los proscritos de la banda
del Rey del Monte.
Rodaban los caracoles una y otra vez sobre
una fina esterilla. El anciano iba interpretando el orden de cada lanzada según
las claves secretas reservadas solo a los iniciados. Changó decía que era hijo
suyo y Oggún respondía lo mismo. Ambos orishas, desde las profundidades
insondables de los montes, reclamaban su paternidad. Fue Obatalá en un nuevo
giro quien decidió con su habitual sabiduría a quién correspondía la protección
del pupilo. “¡Ya está dicho!”, gritó Babalaché: “¡Eres hijo de Changó!”.
Eduardo no sabía de qué se trataba todo aquello que parecía una chifladura
colectiva, hasta que le fueron explicando en un mal castellano atravesado por
términos desconocidos para él, que sería rayado en palo, como los guerreros de
la selva de Mayombe y que su futuro era la guerra, porque no había nacido para
la paz sino para hacer justicia a través de las armas. Dentro de un prolongado
redoble de tambores las sombras danzaron alrededor de él. Mientras más se
aceleraban las manos fuertes golpeando los cueros, aquellas sombras danzaban
con más velocidad hasta alcanzar un frenesí contagioso. Sin quererlo, ya estaba
danzando, porque no era él sino el espíritu de un muerto que se le había
encarnado. Había que exorcizarlo a través de la danza hasta que cayese agotado.
Decían a su alrededor “le estamos pasando el muerto”, pero había caído a tierra
y convulsionaba botando espuma por la boca. Los tambores que sonaban con
premura incontrolable, fueron aminorando la velocidad del ritmo hasta que se
convirtieron en un susurro que acariciaba la noche.
Cuando despertó Eduardo, al día siguiente,
Babalaché le extendió una calabaza de agua pura. Tenía un corte a cuchillo que
se prolongaba por toda su espalda. Ardía. Le explicó que ya lo habían rayado en
palo y desde ese momento era otro que jamás sufriría como había sufrido, porque
ahora iba a hacer sufrir a aquellos que lo maltrataron. Que los Orishas estaban
con él, que necesitaba un nuevo nombre para aquel guerrero que había nacido
mientras le pasaban el muerto al ritmo de esos tambores de piel de chivo que
estremecieron la noche. Que ese nuevo nombre se lo habían dicho las ánimas
benditas de aquellos que murieron luchando por los de abajo, los maltratados,
los humillados, los torturados, los perseguidos. Lo llamarían San Miguel del
Palenque, porque San Miguel era el jefe de los ejércitos del cielo y había
renacido en un palenque de fugitivos y quienes conocieran sus hazañas
temblarían como la tierra quebrantada por un sismo. Algo más debía decirle:
como un mandato de por vida, llevaría el collar de Changó, su protección, con
los colores que caracterizaban a ese Orisha, cuentas rojas y blancas.
-God damm… -exclamó el general Miller, en
esta parte del relato. Ya había perdido la cuenta de las copas que compartió
con su interlocutor, el mulato Juan de la Cruz. -Es ese collar… sí… es el
collar que le vi… antes de la batalla de Junín…
Juan de la Cruz viajó desde el Perú hasta
Buenos Aires para hacerle preguntas al general Miller, quien condujo la parte
más dura de aquella batalla que se libró el 6 de agosto de 1824, pero ahora era
él el interrogado por el veterano guerrero. Prosiguió contándole que San Miguel
del Palenque aprendió el arte de las escaramuzas, los asaltos por sorpresa y
las emboscadas de su gran maestro el Rey del Monte. Asaltaron caravanas de
mercaderías desembarcadas que venían del puerto del Callao hacia Lima, con
mucho más suerte que en los últimos años. Ahora poseían un Elegguá, un casi
niño que les abría los caminos, según la religión africana que seguían
cultivando esclavos, libertos o cimarrones detrás de cultos católicos. Cuando
San Miguel del Palenque, antes llamado Eduardo, cumplió los 17 años, hubo
ocasión de reemplazar en el mando al Rey del Monte, aquel que le enseñó cómo se
degüella al enemigo inclinándose a uno u otro flanco de la montura, aquel que
lo entrenó en el golpe certero de sable o machete haciéndolo ensayar con
troncos de plátano, que son los únicos que se asemejan a la resistencia de un
tórax humano. Y San Miguel del Palenque, nutrido de razonamientos lógicos por
una enseñanza católica en su primera infancia, deducía tácticas que aconsejaba,
como atacar a degüello en el instante en que los soldados chapetones recargaban
sus armas de fuego. Llegó la ocasión de probarlo y no fue nada feliz.
La banda del Rey del Monte había asaltado
y matado, justo en la carretera a la Ciudad de los Reyes, lo suficiente como
para que los tomasen muy en cuenta las autoridades coloniales. Los alguaciles
pidieron apoyo al ejército colonial y armaron una estratagema para coger por
sorpresa a los forajidos. Se trataba de tres carros cubiertos por lonas gruesas
y tirados por mulas, que transportaban ron de Jamaica. Un mulero que era agente
encubierto de los chapetones, lo comentó entre tragos en el tambo de La Legua,
a sabiendas que las zambas y mulatas que atendían a los viajeros, eran espías
de la banda del Rey del Monte. La noticia excitó a los bandoleros y decidieron
esperar la comitiva cerca de las chacras de Mirones, confiados en el factor
sorpresa, pues nunca habían asaltado tan próximos a las murallas de Lima. A
media legua, nomás.
Cuando los conductores de carromatos
oyeron los gritos endemoniados de los atacantes, descorrieron las lonas y
aparecieron soldados con fusiles que abrieron fuego contra los negros. Cayeron
algunos fulminados al instante y otros retrocedieron heridos. Nadie vio
replegarse al Rey del Monte. Había sido uno de los primeros en caer y eso hizo
entrar en pánico a sus compañeros. Propusieron huir, no sabían qué hacer, todo
estaba perdido frente al fuego de esas armas. Pero a gritos se impuso la nueva
autoridad de San Miguel del Palenque, quien les reclamó vencer la cobardía y
contraatacar. ¡Quien confíe en mí, confía en Changó! Eso último que dijo fue
decisivo en la voluntad de todos. Era un Elegguá, pero ahora imploraba a Santa
Bárbara, dueña del rayo y los relámpagos, de las tormentas eléctricas que nunca
se vieron en el cielo de Lima, pero que conocieron en otros cielos. Changó en
el espíritu de cada guerrero, Changó reclamando sangre enemiga, pero la razón
en la cabeza lúcida de San Miguel del Palenque.
“Déjenlos disparar, algunos caeremos,
otros no. Cuando estén recargando, atacamos antes que se cuenten veinte veces”.
Eso dijo San Miguel del Palenque, porque había observado que realimentar
fusiles de avancarga requería de veinte segundos en manos de un experto. Otros
podían demorar más la misma operación, abasteciendo la pólvora por la boca del
cañón, empujando el taco primero y la munición después con la baqueta,
surtiendo el fulminante en la cazoleta y amartillando el arma.
En el segundo ataque los hombres negros
que cayeron, no se levantarían jamás. Los que huyeron trataron de
reconcentrarse para contraatacar, pero dudaron porque de treinta, solo quedaba
una docena de montados. Eduardo o San Miguel del Palenque los reorganizó y
gritó furioso:
-¡Guerreros radá, papá Oggún y Changó nos
están mirando!... ¡La vida es corta y cada hombre solo tiene un día para morir!
Mientras los chapetones recargaban
mosquetes, ellos atacaron lanza en ristre. No podían darles chance, dijo
Eduardo. Cundió la confusión en los blancos de los carros: no acertaban a
surtir bien la pólvora, luego erraban al poner la munición y baquetear; tampoco
tuvieron tiempo de calar bayonetas. Las lanzas atravesaron sus cuerpos y los
jinetes y sus caballos pasaron por encima de los carros.
-¡Regreso!… ¡Regreso!… ¡Con sable y a
degüello!
Fue el momento de los sables y machetes:
remataron a los heridos, decapitaron a los sirvientes y robaron sus caballos de
tiro. Al regresar victoriosos, miraron de uno en uno a los caídos, hasta que
llegaron al cuerpo agonizante del Rey del Monte. Solo cargarían con los que se
podían curar. Los malheridos eran casos perdidos y mejor resultaba despenarlos.
El Rey del Monte no vería el atardecer. Brotaba de su costado sangre y les
preguntó: ¿de qué color es?
-Ojcura, mi santo…
-Bonita gracia decile a un negro que tiene
sangre ojcura. Duele mucho si me río… y cuando tomo aigre… me duele peol
tamién. Ajura decime, ¿e’ mi sangre roja?
-No e’ roja, miambia… ya le dijué que e’
como el fango.
-Toy pa´morir, entonce…
No quería que lo llevasen como carga, sino
que lo despenasen ahí mismo. Pero nadie deseaba hacerlo aunque ninguno tenía la
intención de seguir prolongando su agonía. Entonces el Rey del Monte preguntó
qué había en los carros. Le respondieron que un par de barriles de ron, el
resto eran otros dos barriles de aceitunas y lo demás pólvora y municiones para
los fusiles. Sonrió tristemente y comentó que quería probar una aceituna,
porque siendo estas negras, jamás las había probado: estaban reservadas para
los patrones. Otros quisieron animarlo: “ahora tenemos fusiles, miambia,
seremos mejores”. Tosiendo y ya falto de respiración se puso una aceituna en la
boca y la tragó, no tanto para saborearla sino más para morir ahogado. Él sabía
cómo sufría un herido a quien las balas le habían destrozado las entrañas.
El general Miller escuchaba con seriedad y
consternación, como hombre que ha visto morir a muchos soldados y oficiales,
pero que no se resignaría jamás a ser indiferente al dolor humano. Juan de la
Cruz apuró el último trago de lo que sería la primera botella, porque inmediatamente
el guerrero inglés invitó otra.
Continuó narrándole las últimas hazañas
conocidas de San Miguel del Palenque, terror de los carros, calesas y comitivas
que transitaban del puerto a la ciudad, los fracasos de las autoridades frente
a una partida de bandoleros que después de ese famoso contraataque se nutrieron
de armas de fuego, habían cobrado mayor fama y engrosado sus filas con otros
esclavos que optaron por huir de las haciendas y cimarronearse en un palenque
que se mudaba cada cierto tiempo para no ser descubiertos. Contaban con la
complicidad de negros esclavos de galpón de hacienda y de las residencias de
los patrones. Pero también contaban con la protección de los Orishas.
Cuando desembarcó el primer ejército
libertador en el Callao, todos los de la milicia de San Miguel del Palenque,
acudieron a enrolarse. Hubo recelos, la fama de ladrones salteadores que los
precedía, la supuesta indisciplina que imaginaban entre ellos, pero se impuso
el razonamiento de Guillermo Miller, quien le fomentó un tiempo después a
Bolívar la importancia de las guerrillas como retaguardia y colaboradores del
ejército regular. Los soldados de la Gran Colombia eran mulatos y negros en su
mayoría, no así los chilenos y argentinos que llegaron con don José de San
Martín.
Claro, dijo Miller. En esa mixtura de
razas y mestizajes se hermanaron experiencias disímiles, entrando a fusionarse
soldados de línea con aquellos que antes denominaban despreciativamente
“bandoleros”.
San Miguel del Palenque nunca dejó de
acudir a los toques de santos que hacía Babalaché, en la huaca Mateo Salado,
aprendió a tocar con la fuerza de sus manos los tambores batá, a calentar los
cueros con candela y a hacer ofrendas a los orishas según demandaba la
religiosidad africana. “Ete branco parece negro”, decían riendo los hermanos de
lucha que había hecho en los últimos cinco años. Y el collar de Changó, su
máxima protección, había que darle de comer sangre cada cierto tiempo, solo de
los animales que autorizaba el babalawo.
-Nuevamente el collar… ese maldito collar.
-esta vez Miller lo decía con algo más de perturbación, como si su memoria se
hubiese sensibilizado a través del dorado whisky. Juan de la Cruz no pudo
disimular su disgusto por la expresión irreverente “maldito collar”, pero había
llegado por fin a acorralar a su interrogado. Estaba a punto de recordar algo
importante y digno de escribirse sobre los últimos momentos de San Miguel del
Palenque, caído en plena refriega de la batalla de Junín.
Miller fue muy duro en sus argumentos.
Recordaba a un bravo combatiente que decidió entregarse a las lanzas y sables
del enemigo en la única batalla sin pólvora de toda la campaña patriótica.
Tenía una decisión formidable y parecía haber nacido únicamente para ser
soldado. Ahora que lo desempolvaba del desván del pasado, nunca quiso que lo
llamasen bandolero y se batió a duelo con un patriota limeño que acusó de tales
a los negros salteadores que formaban su partida. A exigencia de ese joven
mestizo, casi blanco, que tú rememoras como San Miguel del Palenque, dejaron
los harapos de la cimarronería y vistieron el uniforme de húsares de la
caballería de línea. Pero compartían con todos los negros y mulatos de la Gran
Colombia esas extrañas creencias que no son otra cosa que supersticiones
arcaicas que deben ser enterradas por la única diosa: la razón. La
independencia tiene que ser laica, racional, irreligiosa, al menos en la forma,
ya que no tanto en el fondo. Pero, en fin… Por esa maldita sarta de abalorios,
debo confirmar mi rechazo a las supercherías de pueblos bárbaros…
-Cuéntelo mejor, general Miller.
-Teníamos que cercar al ejército español
al extremo del lago Junín. Avanzamos al galope para poder conquistar primeros
la posición más favorable. Quien tuviese ese extremo dominado, se adueñaba de
la victoria. Nuestro batallón logró ganar ese espacio, pero de pronto fue
desalojado y puesto en fuga por la decidida arremetida de la caballería
realista. Había que retirarse, replegarse para contraatacar o tal vez para
postergar la batalla. Pero intempestivamente se metieron los Húsares del Perú,
que confiaba yo como Bolívar, a órdenes del argentino Isidoro Suárez, y
sorprendieron al enemigo causándole una gran cantidad de bajas… Lo real es que
se pasaron por encima de las órdenes de Suárez, no como actúa un ejército
disciplinado, sino como el precipitado y desordenado ataque de una partida de
bandoleros… No quise decirlo así, disculpe… En esa caballada que atacó por
sorpresa a los españoles, estaba su… ¿amigo?…
-¿Usted recuerda cómo murió?
-Ahora lo recapitulo, espere… espere… esto
del whisky… aligera la lengua y la memoria…
Claro. La noche anterior, cuando acampamos
en unas casas de adobe destechadas, abandonadas, que estaban por la pampa de Junín,
los lugareños nos trajeron comida, abrigos y ponchos, llovía tanto que la
pólvora se inutilizó y sospecho que también les sucedía lo mismo a los godos al
otro lado del lago. Por eso no hubo tiros ni cañonazos al día siguiente, solo
sables y lanzas. Y recuerdo, se ordenó a los soldados alinear los rifles en
lugares cubiertos para que la lluvia no los continuase maltratatando… Ahí es
donde vi a su amigo, muy acomedido, solícito para servir a la orden que les di…
Llegó con sus compañeros negros y trasladaron fusiles tras fusiles a la única
choza techada donde me hallaba yo fiscalizando el cumplimiento. Lo vi agacharse
para recoger un hato de fusiles… y… el maldito collar… ese maldito collar, al
inclinarse este hombre, se enganchó en la punta del cañón de uno de ellos… Él,
sin darse cuenta, se levantó… entonces, el collar se rompió. Las cuentas rojas
y blancas saltaron y se perdieron en la oscuridad, imposibles de buscar cuando
solo teníamos la luz de antorchas. Y este joven soldado entró en pánico, se puso
a gritar como un demente, desesperado. Luego, más calmado, dijo que le había
llegado su momento y no había nada más qué hacer.
-Bueno, general, hasta ahí los colores de
las cuentas coinciden no solo con la bandera del Perú, sino con el collar de
Changó. Se trataría de alguien que cree en su religión.
Miller obvió el detalle emblemático y su
gesto despreciativo parecía decirle a Juan de la Cruz: ¿cuál religión?
-Prosigo, don Juan. -carraspeó- Cuando los
Húsares del Perú entraron en desordenado y enloquecedor ataque, el primero en
ir adelante fue este señor que usted lo llama San Miguel del Palenque y yo le
llamaré “el soldado del collar rojiblanco”. En toda mi vida de militar, por mi
experiencia acumulada, sé cuando un guerrero peca de valiente, sé cuando sucumbe
a la cobardía y sé cuando traspasa la frontera de la audacia porque quiere
morir matando.
-¿Está sugiriendo algo parecido a un
suicidio, mi general?
-No lo afirmaría así, don Juan. Mejor lo
digo de otra forma: algo menos que resignación, algo más que deliberada
imprudencia, motivada por esa enfermedad mental que son las religiones y
supersticiones, que si a ese joven no se le rompe el maldito collar, tal vez
hubiese actuado con la mínima prudencia que se debe tener en combate. Lo
recuerdo porque cuando se hizo el recuento de cadáveres, después de la
victoria, al muchacho le habían propinado más de veinticinco heridas de lanza y
sable en el cuerpo. Y son testigos sus compañeros peruanos que ese plebeyo
caballero, del cual ni sé sus blasones, antes de caer cercenó brazos, partió
cráneos, mutiló manos, degolló y atravesó a cuantos realistas se pusieron a su
alcance.
Extrañamente, Juan de la Cruz no quiso
preguntar más. Miller interpretó su prolongado silencio tanto como la mirada
húmeda que pretendía naufragar en el vaso de whisky. El inglés, veterano de
batallas decisivas en la historia de América, se negó a indagar qué lazos unían
al historiador con el sujeto principal de su investigación. Solo se limitó a
servirle algo más de licor y terminar la noche sugiriéndole: “Escriba que murió
como un valiente por su patria. Ojalá que los pueblos que hoy son libres, sepan
de él y aprendan de su ejemplo”. Por la ventana de la sala, el amanecer
anunciaba sus primeras luces entre el bullicio de inquietas y juguetonas aves.